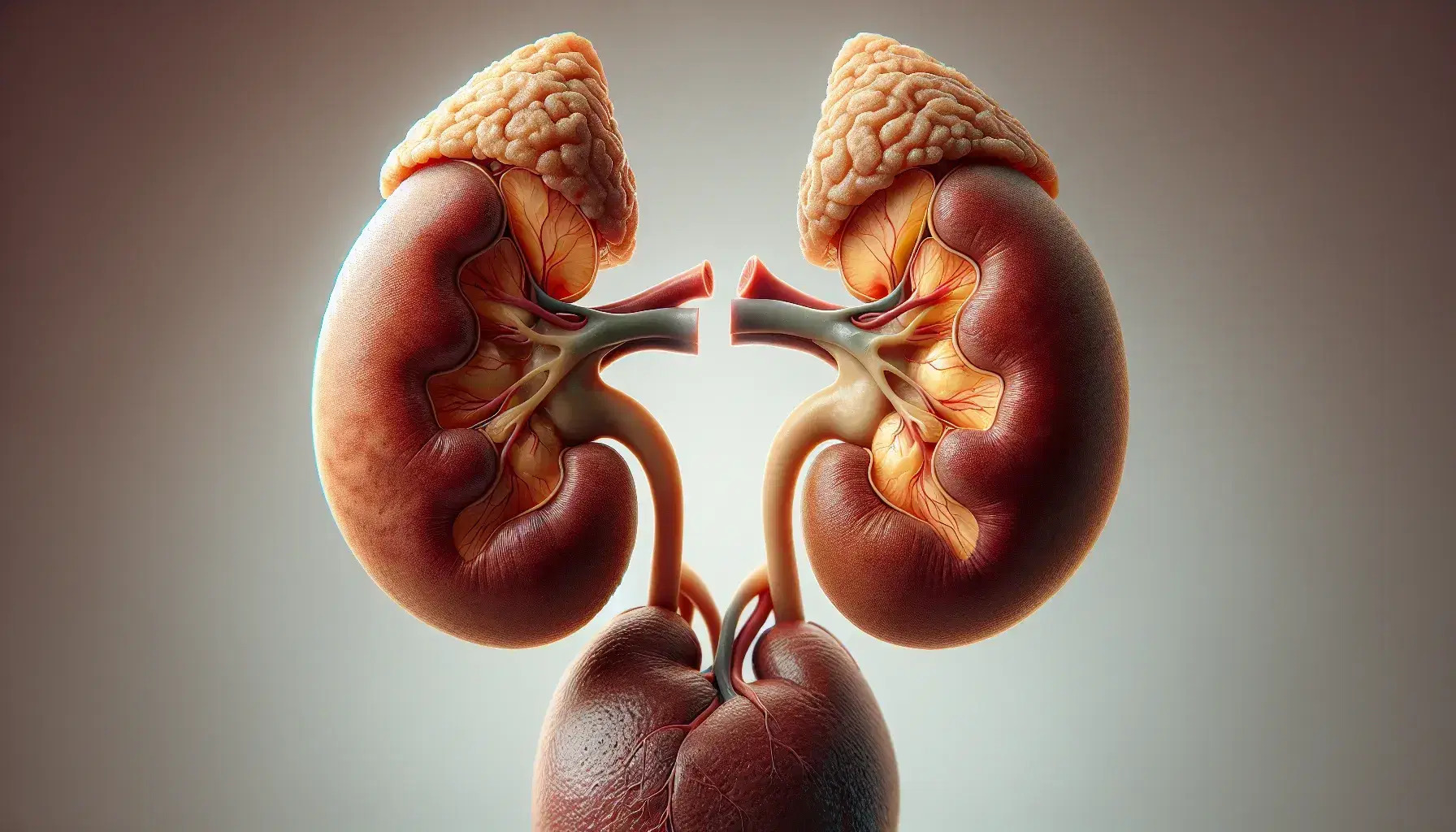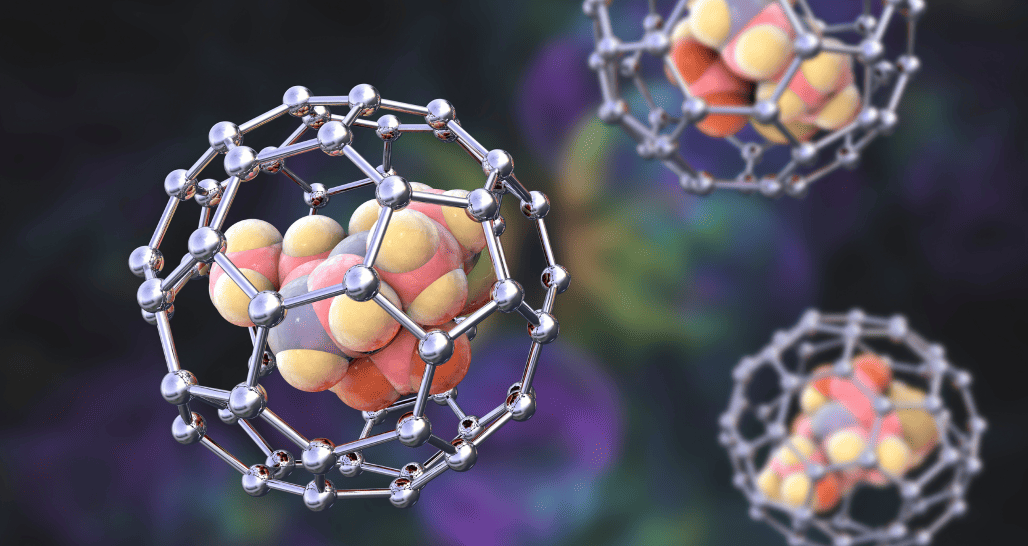Hacia una psicofarmacoterapia razonada
- netmd
- 7 de septiembre de 2019
- Medicina General e Interna
- 0 Comments
pag 1/2
La asistencia actual en salud mental se presta mediante un modelo biomédico que acota el sufrimiento emocional y psíquico en un sistema categorial discreto mediante diagnósticos psiquiátricos (manuales DSM y CIE) y una indicación terapéutica que se presenta como específica para cada uno de ellos y que en gran medida consiste en un tratamiento farmacológico con el objetivo de reducir los síntomas nucleares del trastorno.
Las raíces del modelo se sustentan en la publicación del DSM-III en 1980. Este transformó descripciones basadas en una nosografía simplificada en criterios diagnósticos de trastornos psiquiátricos, cada cual con su correspondiente orientación terapéutica, como un remedo de los diagnósticos de las especialidades médicas (1), aunque, a diferencia de estas, sin evidencias biológicas o pruebas complementarias que los fundamentaran. Los psicofármacos se han integrado en este modelo mediante una dinámica que puede ejemplificarse con la irrupción de los antidepresivos ISRS para el tratamiento del nuevo constructo DSM-III de la depresión mayor (2,3).
La interacción recíproca entre el desarrollo de constructos diagnósticos y las indicaciones clínicas de los psicofármacos ha sido desde entonces una constante en el devenir de una Psiquiatría Basada en la Evidencia reducida progresivamente a una Psiquiatría Biológica. De este modo, se ha configurado un auténtico fenómeno sociocultural, industrial y económico, un conglomerado de intereses que se ha dado en llamar Mental Health Medical Industrial Complex (MHMIC) (4).
Es posible rastrear la actividad del MHMIC en fenómenos tan distintos como el diseño e implementación de una campaña de éxito dirigida a transformar la cultura de todo un país —Japón— completamente ajena al constructo de depresión del DSM y crear de ese modo un mercado que permitiera la introducción de los ISRS (5); la irrupción de nuevos constructos y nuevos mercados para los antipsicóticos atípicos —es el caso del trastorno bipolar en la infancia— sin hallazgo científico alguno que sirviera de base, partiendo simplemente de “una reconceptualización de lo que veíamos en los niños” (6); o el desarrollo del constructo del TDAH, que se expande, a medida que se publican nuevas ediciones del DSM, coincidiendo con hitos en la comercialización de nuevos fármacos e indicaciones clínicas y con una última frontera en el TDAH del adulto (7).
La historia de las sucesivas ediciones del DSM es la de un aumento constante de diagnósticos, de 106 en el DSM-I (1952) a 182 en el DSM-III (1980) y a 216 en el DSM-5 (2013), la mayor parte de ellos asociados a su correspondiente tratamiento, esencialmente farmacológico. Se trata de un fenómeno muy conocido en las especialidades médicas (8) y que ha comportando en salud mental una inflación de diagnósticos, de modo que se estima que un 38% de europeos (165 millones) sufren cada año una “enfermedad mental” (9). Se dice que no es fácil leer el DSM-5 sin autodiagnosticarse diversos trastornos (10).
Una vez establecidas las descripciones sintomáticas como auténticos diagnósticos, se equiparan los trastornos mentales con enfermedades del cerebro (11), y se procede a una búsqueda incesante de sus bases biológicas y genéticas, mecanismos fisiopatológicos y correlatos de neuroimagen. Este esfuerzo, intensificado a partir de los 90, la década del cerebro, y posterior al desarrollo de los constructos diagnósticos y los tratamientos psicofarmacológicos, no ha producido hasta la fecha avances significativos ni en la clínica ni en la comprensión de los trastornos mentales (12). En cambio, ha apuntalado su supuesta naturaleza biológica y ha justificado un abordaje casi exclusivamente psicofarmacológico. Se publican de forma continua estudios de este tipo que, a pesar de notorios sesgos metodológicos y escasa significación, generan titulares en la prensa e impactan en el imaginario popular (13,14).
Los mecanismos de acción atribuidos a los psicofármacos sirven para desarrollar una narrativa sobre la fisiopatología del trastorno y el papel corrector de los medicamentos. Presentados al inicio como correctores del déficit o el exceso de un determinado neurotransmisor, el relato ha pasado rápidamente a hablar de alteraciones y desequilibrios de los sistemas de neurotransmisores, modulados, reequilibrados y revertidos por el fármaco (15), algo que se aplica por igual a cualquier tipo de medicamento (16). Es una idea promovida y fomentada por la industria, los líderes de opinión y los divulgadores que se extiende como un mito en la cultura popular (17–19).
El hecho de que los psicofármacos produzcan en las personas no diagnosticadas los mismos efectos que en las diagnosticadas, un “efecto fármaco” basado en su impacto sobre el sistema de neurotransmisores (20), no ha servido para cambiar ese relato. Tampoco la constatación de que la nomenclatura psicofarmacológica actual transmite una ficción: medicamentos cuya denominación sugiere una alta especificidad, antidepresivos, antipsicóticos, etc., “como la insulina para la diabetes”, no lo son en absoluto sino que se utilizan en la práctica para una amplia gama de condiciones psiquiátricas (3,16). Los fármacos asignados al trastorno bipolar impulsados por la industria bajo el concepto de “estabilizadores” e introducidos en el tratamiento de los trastornos de personalidad y otras condiciones psiquiátricas que cursan con impulsividad y turbulencias emocionales no corresponden a una realidad farmacológica; son más bien un “débil label” con una gran potencialidad de marketing, en palabras del mayor teórico de la psicofarmacología actual (21).
Que los medicamentos psiquiátricos no son tan eficaces como se publicita y es creído por el público general, los prescriptores y los gestores sanitarios, es algo reconocido por la ciencia en lo que respecta al tamaño del efecto y su diferencia con respecto al placebo. Se objeta que algo similar sucede en la medicina en general y que “aunque existen algunos medicamentos con un tamaño del efecto claramente mayor que los agentes psicotrópicos, estos no son en general menos efectivos que otros medicamentos” (22). Se argumenta asimismo que, aunque la diferencia de su eficacia con el placebo no sea grande, la gravedad de las condiciones psiquiátricas y el sufrimiento que originan las depresiones, la psicosis, etc., justifica ampliamente su uso (23).
La eficacia con respecto al placebo y comparada entre sí de los psicofármacos suele establecerse mediante estudios controlados y aleatorizados (ECA), considerados el estándar de oro de la investigación biomédica. Se trata de estudios a corto plazo centrados en síntomas y no en funcionalidad, que usan escalas y otras medidas de resultados escasamente significativas para el paciente. Los meta-análisis, pruebas que se consideran de gran calidad, no valen más que los ensayos que incluyen.
La escasa duración de los ECA, de entre varias semanas a unos pocos meses, no suele detectar, salvo en el caso de las benzodiazepinas, una característica fundamental de la respuesta del cerebro al psicofármaco: la neuroadaptación. Son consecuencias de la neuroadaptación la tolerancia y pérdida de eficacia del fármaco a medida que pasa el tiempo, así como el síndrome de discontinuidad cuando se interrumpe, manifestado a veces como nuevos episodios similares a la sintomatologia que se pretendía tratar. Incluso se pueden producir daños permanentes y un empeoramiento iatrogénico de la condición psiquiátrica de base. Es el caso, entre otros, de los antipsicóticos con las discinesias tardías y las psicosis por hipersensibilización (24).
Los psicofármacos se muestran poco eficaces a la hora de obtener la remisión sintomatológica y menos aún la recuperación (25–27). Dado que, además, todos ellos pueden producir daños graves, la investigación actual no deja claro, incluso tras varias décadas de uso masivo, el balance riesgo/beneficio a largo plazo de los más habituales, sean antipsicóticos, antidepresivos o estimulantes (28–30).
Las expectativas depositadas en unos fármacos cuyo descubrimiento, como en el caso de la clorpromazina, se saludó como “uno de los 12 momentos definitivos de la historia de la medicina en el siglo XX” comparable al descubrimiento de la penicilina (31), y en la psicofarmacología presentada como un gran logro científico al que se le atribuye un smashing success en algunas historias de la psiquiatría de los años 90 (32), han sido seguramente claves en el largo y laborioso proceso de la transformación de la psiquiatría en una especialidad médica y del psiquiatra en un “internista de la mente” (33,34). Los deseos de la profesión construyeron un Zeitgeist en torno a la psicofarmacología que maximizaba las propiedades terapéuticas de los fármacos, minimizaba sus efectos adversos y oscurecía la a menudo estrecha relación existente entre ambos (35).
Estas grandes esperanzas se han visto defraudadas y asistimos actualmente “desde dentro y fuera de la psiquiatría“ a un creciente escepticismo acerca del éxito de los psicofármacos debido a su limitada eficacia, la carga de efectos secundarios y el punto muerto en que se encuentra el desarrollo de nuevas moléculas, asistiéndose incluso a la retirada de grandes compañías farmacéuticas de la investigación en psiquiatría (36). Quince años más tarde, el escepticismo es manifiesto en las páginas de los otrora entusiastas historiadores de la psiquiatría (37).
Más aún, surgen críticas incisivas contra el uso de los psicofármacos por parte de metodólogos de prestigio, centradas en la escasa calidad de los estudios ECA, la minimización de efectos adversos y daños a largo plazo, y la influencia omnipresente, interesada y distorsionadora del MHMIC en todo el proceso de su investigación, regulación, marketing y guías de prescripción (38,39), objetadas con vehemencia por otros autores en nombre de los, a su juicio, logros obtenidos por la psiquiatría del “mundo real” (40,41), cuya práctica no se ha modificado hasta la fecha.
En síntesis, pues, existe una brecha amplia entre las evidencias científicas y las creencias de prescriptores y gestores de los servicios, así como una práctica clínica que sobrevalora la efectividad de los psicofármacos y cultiva creencias y mitos no sustentados en hechos (45).