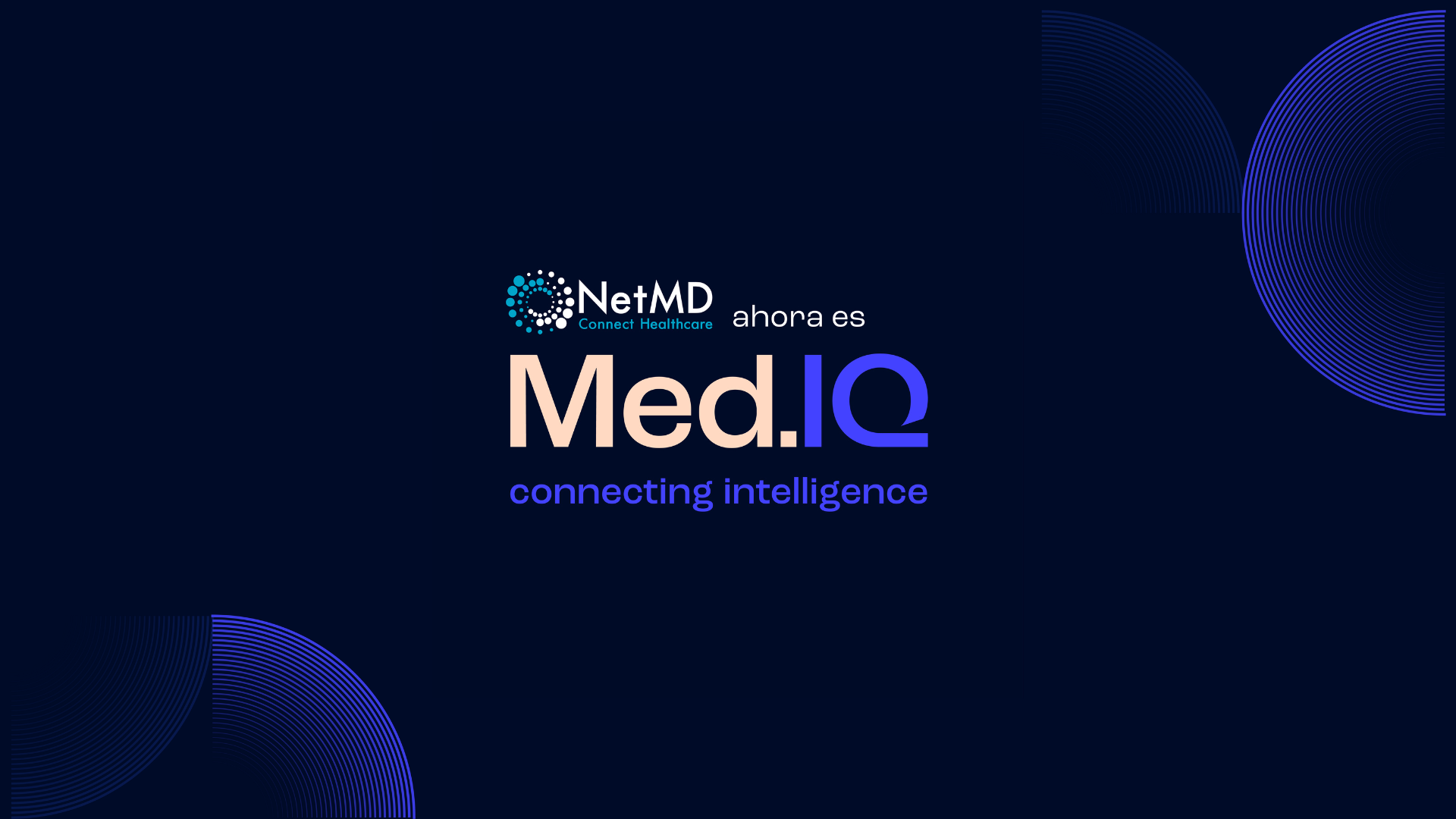Ínsula y su relación con las crisis epilépticas: Desde la interocepción al concepto de uno mismo.
- ComiteNetMD
- 5 de febrero de 2025
- Neurología
- 0 Comments
RESUMEN
Comprender la semiología de las crisis epilépticas es fundamental para diagnosticar la epilepsia con precisión. Sin embargo, el diagnóstico de la epilepsia insular plantea un desafío debido a sus funciones multifacéticas y sus amplias conexiones. Su semiología puede malinterpretarse, lo que lleva a interpretaciones erróneas y mala ubicación dentro de los lóbulos frontales, temporales o parietales adyacentes, lo que puede dar como resultado un tratamiento o resultados quirúrgicos ineficaces. Las crisis epilépticas insulares, aunque raras, probablemente estén infradiagnosticadas. Estas convulsiones pueden preservar la conciencia, pero se manifiestan con síntomas y emociones subjetivos a menudo imperceptibles para los observadores, lo que sugiere una posible subestimación de su prevalencia.
Esta revisión tiene como objetivo dilucidar el papel multimodal de la corteza insular y su correlación con la semiología de las crisis epilépticas. Es crucial comprender la participación de la corteza insular en el inicio y la propagación de la actividad epiléptica, así como su interacción dinámica con otras áreas del cerebro durante las convulsiones[1]. Tener en cuenta la conectividad de la corteza insular podría mejorar el tratamiento y el pronóstico de los pacientes, proporcionando información valiosa para los médicos.
INTRODUCCIÓN
La semiología proviene del griego y está formada por la palabra “semeion” que se traduce como signo y “logos” como estudio, desde el punto de vista se inserta en la Teoría General de los signos, que es un tema complejo que tratan los filósofos. Científicos sociales y lingüistas, desde diferentes perspectivas, analizan los signos que comunican algo. En la semiología médica se consolidó como una ciencia concreta y específica de las manifestaciones de la enfermedad que pueden observarse en contraposición al carácter subjetivo del síntoma[2]. Este proceso en semiología requiere de una persona con conocimientos para formular una hipótesis. Pero la semiología médica se inserta en la relación entre el médico y el paciente, una relación personal e intersubjetiva. Y en neurología, abandonar lo subjetivo sería excluir funciones cerebrales.
La ínsula es un excelente modelo de neurociencia de sistemas, cuya funcionalidad emerge a través de sus patrones dinámicos de conectividad. La ínsula es el quinto lóbulo cerebral con múltiples subdivisiones funcionales. El término ínsula proviene del latín “isla” derivado de las descripciones anatómicas realizadas en el siglo XVIII por el médico alemán Christian Reil[3,4]. La ínsula es una región cerebral multiconectada que centraliza una amplia gama de información, desde los estados corporales más internos, como la interocepción, hasta procesos de orden superior como la autoconciencia[3,5]. A pesar de constituir sólo el 2% de la superficie cortical total[6].
La ínsula queda oculta entre el opérculo frontal, parietal y temporal, el surco insular central delimita la porción anterior y posterior de la ínsula. La corteza insular anterior (AIA) está compuesta por circunvoluciones cortas anterior, media y posterior, separadas por los surcos insulares anterior y precentral. La corteza insular posterior (PIC) está compuesta por circunvoluciones anteriores y posteriores largas, separadas por un surco precentral. En funcionamiento, CIP estaría más asociado con el procesamiento sensoriomotor, como sensaciones viscerales, control autónomo e interceptación, mientras que CIA integraría el procesamiento socioemocional y las funciones cognitivas[7]. Una característica especial de la corteza insular anterior es la concentración de grandes grupos de neuronas piramidales: Von neuronas Economo[7], que son específicas de animales con una socialización bien desarrollada.
Desde un punto de vista embriológico, esta estructura se sitúa entre el neocórtex y el paleocórtex. Es una de las primeras partes de la corteza humana en desarrollarse, la sexta dependiendo del patrón de laminación cortical. Según las divisiones celulares citoarquitectónicas, la ínsula se puede dividir en 3 zonas: agranular anterior, precentral disgranular y granular posterior[8].
La ínsula recibe su riego sanguíneo principalmente del segmento M2 de la arteria cerebral media (MCA). El drenaje venoso de la ínsula se dirige principalmente a la vena cerebral media profunda y a la vena de Silvio superficial[9].
Según su funcionalidad, la ínsula se divide en (1) una región sensoriomotora en la ínsula posterior media; (2) una región olfatogustatoria central; (3) Una región socioemocional en la ínsula anteroventral; (4) una región cognitiva anterodorsal[10].
La ínsula desempeña un papel en la modulación sensorial, el procesamiento auditivo, el habla, el lenguaje, la memoria verbal, la atención, la función ejecutiva superior y el procesamiento de las emociones. Esto incluye el reconocimiento de expresiones faciales, aspectos emocionales y sociales[3,4].
Se ha encontrado que la estimulación de la ínsula, en 55 a 89% de los casos, provoca respuestas multimodales[11,12].
Claudia Riffo Allende1
Francisco Ceric Garrido2
1Doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. Universidad del Desarrollo.
2Laboratorio de Neurociencia Afectiva, Universidad del Desarrollo
Para descargar la investigación completa haga clik a continuación: